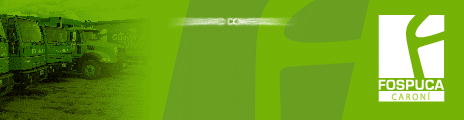El día que me morí (Anecdocuento)

Quien se meta en el agua acabando de comer corre el riesgo de pasar a integrar el equipo que juega más allá de la frontera terrenal. Es algo que casi todos sabemos e incluso muchos se dan el lujo de explicar con detalle el proceso que se desata en el organismo si cometemos esa imprudencia. Por mi parte eso se lo dejamos a los expertos en la materia pues estas líneas sólo obedecen a la necesidad de compartir algo que me contaron, y que he decidido escribir en primera persona.
Semana Santa es tiempo de recogimiento espiritual, de encuentro con uno mismo a través de la reflexión, un pergamino de la tradición cristiana donde está inscrito lo más significativo de su historia. El deber ser la señala como la de mayor conjunción entre Jesucristo y cada uno de nosotros, de nuestra conciencia en unión común con Dios, creador de todo cuanto existe.
Creo ser creyente. Inconstante oidor de misa, rezandero del Padre Nuestro y susurrador incoherente de las oraciones que se dicen en la iglesia, devoto del Divino Niño por culpa de mi hermana, y paciente de José Gregorio Hernández cada vez que el cuerpo se me resiente.
Eso digo yo, porque me he pasado la vida tratando de llevarles la corriente, primero a mi abuela, luego a mi mamá, y por último a mi esposa, que no puede llegar un día de celebración religiosa porque desde mucho antes de la víspera ya tiene compradas las velas, y la ropa tan bien planchada que contrasta con el libro de salmos, que más que pliegues y arrugas lo que presenta son cráteres en el lomo, en la carátula, y en todas las páginas ahítas de ángeles flotadores.
Debo agregar que, como buen vecino de Ciudad Bolívar, con domicilio especifico en la parroquia Vista Hermosa, esos días en vez de hacer lo que recomienda el Sumo Pontífice los agarro más bien para refrescarme la garganta con cerveza bien fría, entregándome sin reservas inútiles a los efectos tóxicos y sedantes derivados de su ingesta.
El río se muestra tranquilo, como siempre. Los árboles arropan ambas orillas como queriéndolo abrazar. De este lado estamos llegando nosotros, la familia, incluyendo tíos, sobrinos y primos, dentro de los cuales destaca uno que parece haber sido amamantado con bebidas espirituosas. Del otro lado de la apacible cinta de agua se encuentra instalado un nutrido grupo de personas.
Andan en un autobús y dos carros: son como treinta. A los pocos minutos, en medio de una polvareda, llega una camioneta hasta el tope de niños que no más llegar se lanzan al agua alegrando el ambiente con sus juegos y risas. Los observo con curiosidad mientras hago aguas menores detrás de una mata de mango y otros acomodan el equipo de parranda consistente en sillas, ollas, platos, sombrillas, mesas, (incluida la de dominó), cavas, y todo el bastimento que por supuesto incluye el pastel de morrocoy.
Un viento repentino estremece las ramas de los árboles, sin embargo la intensidad del sol que ya ha alcanzado el cenit no da cabida a presagiar cambios climáticos, más bien el calor se incrementa. Para mitigar el vaporón, las botellas amarillas van siendo despojadas sistemáticamente de las tapas y el espumoso contenido consumido a velocidad de crucero. Por mi parte confieso que siempre procuro ser comedido en el ejercicio de esa actividad aunque generalmente los resultados no son satisfactorios al igual que con la comida, hecho demostrable con la simple visión de mi cuerpo que muchos aseguran que es más fácil saltarme que darme la vuelta.
Ni las horas del día ni la índole de los eventos, ni el ambiente o entorno que me rodee son obstáculo suficientes para detener mi enfermiza manera de relacionarme con lo que para las personas normales sólo constituye el pan nuestro de cada día.
Por supuesto aquella ocasión no iba a ser la excepción, por el contrario, siempre ha sido una de las mejores épocas para desahogar mis desenfrenados instintos sibaritas y comer hasta más allá de lo que es capaz de digerir mi pobre estomago, y de beber lo que mi maltratado hígado puede procesar.
La hora de regresar a la ciudad llegó al ritmo del inexorable paso de las horas, de hecho lo único que faltaba por meter en los carros era la mesa de dominó y las cuatro sillas sobre las que los jugadores aún posaban sus recalentadas nalgas, abstraídos por completo de lo que pasaba a su alrededor.
Me apee del chinchorro que había ocupado sin permiso de su dueño con la intención de espantar el cansancio libertino de la velada, caminé dando tumbos hasta la orilla del río y busqué un recodo para darme el último remojón y de paso soltarle las riendas al saco de las aguas menores por enésima vez.
A cada paso los pies se me enterraban en la arena suelta del fondo, por momentos sentía que las piernas me fallaban, las sienes me latían a un ritmo extraño, como intentando avisarme lo que yo ya sabía: demasiado líquido me inundaba el estomago, y en su interior la comida navegaba en apretado vaivén, pero a pesar del malestar llevé a cabo la intención de zambullirme en las aguas una vez más antes de irnos.
Lo último que captaron mis sentidos fue el frío del agua, la silueta de un carro que se alejaba por la otra orilla dejando una polvareda tras de sí, el olor de los árboles que ensombrecían esa parte del río, el sabor terroso del agua, y por último escuché una voz lejana que le gritaba a alguien: ¡fulano, vente que ya nos vamos! La tierra se abrió bajo mis pies. Intenté gritar, pero solo logré tragarme una bocanada de agua, otro tanto se me metió por la nariz cuando traté de salir a la superficie dando brazadas al desespero. Por más que intentaba apoyarme en tierra para impulsarme hacia arriba, caía más y más profundo, hasta que ya no me importó nada, los brazos dejaron de responder y la fuerza terminó por abandonarme definitivamente.
Debe haber sido la última molécula que me quedaba de conciencia la que me provocó la sensación como de estar sobre la nada; hoy pienso que quizás así se sentían los astronautas flotando en la luna, solo que en este caso se trataba de un buzo improvisado por las circunstancias, que yacía bajo las aguas de un río, lejos de la mirada de quien quisiera y pudiera salvarlo de morir.
Comencé a tener visiones. La primera fue con un amigo de la infancia a quien no veo desde hace años. Era todavía un niño. En la mano derecha sostenía una vela encendida y en la izquierda un librito de rezos de donde colgaba un rosario.
Lucía muy bien vestido: flux gris, pantalón de igual color con un filo que pondría envidiosa a la navaja más concienzudamente amolada, camisa blanca, corbata negra al igual que los zapatos de patente, todo enmarcado dentro de una rigurosa posición estática de soldado en formación y mirada estática de santo en procesión; el cabello afeitado corte de cepillo, rematado en una especie de pollina que le caía sobre el propio borde de las cejas como una sombrilla de pelos rubios. De pronto comenzó a sonreír, señalándome hacia un lado con la mano que sostenía la vela.
Voltee a mirar hacia donde me señalaba, y allí estaba Freddy Kruger con su camisa roja de rayas negras haciéndome la señal de costumbre con sus largas y afiladas uñas de acero, exhibiendo una mueca como si lo estuviera consumiendo un intenso dolor de estomago.
No tuve tiempo para decirle nada. Intenté hacerlo pero lo que salió de mi boca fue una cadena interminable de burbujas rellenas de pastel de morrocoy y pedazos de sándwiches de diablitos con salsa rosada. Una de las volutas de agua fue creciendo y creciendo, hasta que se hizo tan grande que decidí meterme en ella.
Allí dentro sentí un repentino alivio que me hizo sonreír porque además descubrí que podía maniobrar a mi antojo la burbuja, así que tomé rumbo hacia donde estaba mi antiguo amigo, con tan mala suerte que la nave subacuática carecía de frenos y me estrellé justo contra el brazo que sostenía la vela. La burbuja salvadora explotó al contacto con la llama. Decidí entonces retomar mi camino solo, sin burbuja, sin vehículo, sin nada. Fue cuando me di cuenta de que me estaba muriendo.
Un zumbido agudo de inmensurable crueldad se instaló sin misericordia dentro de mi cerebro taladrándome cada centímetro con toda la intención de hacer que mi alma emigrara del cuerpo. De repente, como vino se fue, el zumbido cesó, sin embargo sentía mi cuerpo flotar como si ahora se hubiera convertido en un globo.
Estaba muerto, pero ahora más seguro que nunca de estarlo pues a mi lado estaba sentado un señor bastante grueso, grande, blanco, con cara de buena gente. Tenía puesta una gorra de los Yankees de Nueva York y se estaba comiendo con las manos un pedazo de pernil de cochino mientras hablaba con otros comensales.
Asustado por aquellas imágenes, miré con disimulo a la cara del personaje. Era Babe Ruth compartiendo una fastuosa cena con otras personas que ocupaban una gigantesca mesa oval, adornada con candelabros y flores. También logré reconocer a Martin Luther King sentado al lado de Greta Garbo, quien por la expresión de la cara, daba la impresión de que el doctor King le estaba revelando los sueños que tenía con ella.
Los demás se me presentaban como siluetas borrosas, a excepción de la inconfundible figura de uno de mis tíos, en amena conversación con Charles Darwin, aplicándole una filosofía margariteña con la intención de convencerlo de que no era posible que los monos y nosotros tuviéramos antepasados comunes.
Decidí entonces ignorar todo aquello y dedicarle una mirada al manjar que tenía ante mí, invadido por un apetito incontrolable. Apenas comencé a comer, sentí que algo me rozaba la pierna. Era otra visión, encartada en la sucesión de capítulos que se iban abriendo en mi mente.
Esta vez se trataba de Posicle, un perro pastor, más callejero que alemán que tuve en mi niñez, y que para la fecha de este episodio tendría cuando menos treinta y cinco años de haberse instalado allende el olimpo de la especie canina.
Me miró, y yo también hice lo mismo. Su mirada acuosa perseguía incesante mis ojos como queriéndome hipnotizar. Entonces me embargó una extraña sensación; de golpe me llegó a la mente un tropel de imágenes de todos mis actos pasados, de lo bueno y lo malo que había hecho en mi vida y de sus respectivas consecuencias. Coloqué los codos sobre las piernas y la cabeza entre las manos. Cerré los ojos, pero aún a través de los parpados podía ver los ojos del animal, como obligándome a recordar.
La película se desarrollaba a ritmo vertiginoso pero cuando estaba revisando el pecado tres mil cuatrocientos doce todo cesó como vino. De repente sentí que me halaban por los cabellos; no sentía dolor, pero si la fuerza con que me izaban hacia la superficie.
Cuando recuperé la conciencia, lo primero que vi fue la cara de mi salvador. Era uno de los primos que vio cuando me metí en el río, por eso, al notar mi prolongada ausencia sospechó lo peor. De inmediato se lanzó al agua, y tras varios intentos dio con mi cuerpo que yacía inerte en un profundo hueco del río. Por suerte era demasiado pronto para la muerte, pero eso sí, puedo decirles, casi con plena convicción, que ese día efectivamente yo me morí.
viznel@hotmail.com
Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/IV62KtH0GkpHrkOqoqly4o
También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/diarioprimicia