Cuenta la leyenda: Venezuela y sus tradiciones
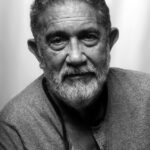
Nuestro país se ha destacado por ser un país pleno de ricas tradiciones culturales muy diversas entre sí, no todas ellas han sido lo suficientemente estudiadas y organizadas, ni conocidas y apreciadas plenamente por su población. Se han dado casos, por que se trata de manifestaciones de rasgos profundamente locales que solo se practican en pequeñas y distantes poblaciones, en otros porque -como sucede en algunos platos de nuestra gastronomía tradicional- su uso ha sido sustituido por costumbres y practicas globalizadoras, y en ciertas ocasiones por simple desconocimiento o desinformación asociada algunas veces a un débil sentido de pertenencia nacional.
Existen en cambio, manifestaciones que aun siendo de origen muy regional -como el joropo, la gaita, el calipso o la parranda- se han convertido en símbolos de identificación nacional y otras que, a pesar de haber desaparecido por mucho tiempo- el caso de las tallas andinas o las cestas indígenas-, han recobrado fuerza e inusitada capacidad de innovación.
La mayor parte de las tradiciones culturales venezolanas, cualquiera que sea su situación actual, son el resultado de un largo proceso de mestizaje que comenzó hace quinientos años, desde el momento mismo en que se produjo el primer contacto entre los expedicionarios ibéricos y los habitantes originales del territorio que más tarde se llamaría Venezuela. Desde entonces en un proceso que nunca se ha detenido, los aportes de los hombres indígenas, americanos, europeos, africanos y posteriormente de otros continentes y diversas nacionalidades han quedado fundidos para siempre.
En lo que revela, por ejemplo, la arquitectura coreana, donde conviven las técnicas del bahareque, de origen indígena y la tapia, española o de la hallaca, donde se encuentran bajo el cobijo del maíz técnicas de cocción y, asimismo, productos de origen asiático, europeo y africano. Igualmente, el tamunangue -llamado también, sones de negros- donde se entrelazan sin distingos las danzas de salón europeas del siglo XIX, la cuadrilla, el vals, con el ritmo quebrado de origen africano.
Quinientos años después del inicio de este rico proceso de encuentros y mezclas, se puede afirmar que en nuestro país viven por lo menos, cuatro tipos de tradiciones culturales de sentido popular. Aquellas que podemos llamar de origen étnico americano por responder a la cultura tradicional de los pueblos indígenas, conservadas e incluso extendidas en su uso nacionalmente, como es el caso de la churuata y la gastronomía del casabe. Las de origen europeo, que han sido sometidas a un proceso de apropiación y reelaboración “criolla” pero que responden en su esencia a su matriz original occidental, como es el caso de la mayor parte de las fiestas populares del calendario religioso católico.
Las creaciones propias del mestizaje local, que son en esencia aportes originales e innovaciones únicas en su aplicación nacional, como el joropo, las gaitas, las arepas. Y, por último, las tradiciones en las que predominan los elementos afroamericanos, especialmente en las manifestaciones musicales y danzarias de la costa central y del sur del lago y en el impresionante abanico de tambores -cumacos, chimbangueles, bumbac- que pueblan la geografía musical de nuestro país.
En el paisaje de las tradiciones populares venezolanas, en su capacidad para establecer el diálogo entre pasado y futuro, se encuentra una riqueza que es necesario explotar, investigar, conocer y disfrutar.
Podemos decir con mucha claridad que: no existe sociedad sin fiesta, ceremonia y celebración, desde tiempos remotos los grupos humanos se han apegado a los rituales para intentar comunicarse con sus dioses y divinidades, ofrendar su veneración por la naturaleza, demarcar el transcurrir de los ciclos temporales o simplemente conmemorar hechos y personajes históricos decisivos para la existencia del grupo como tal.
En esos ritos y celebraciones se han mezclado de manera prodigiosa cantos, ofrendas, danzas, oraciones, indumentarias, alimentos y bebidas especiales que le confieren su atractivo y vistosidad. Sus ceremoniales que nacen espontáneamente en una comunidad o grupo y luego se van ritualizando y reglamentando, estableciendo roles de actuación que terminan cumpliéndose estrictamente por los participantes como si se tratara de un libreto teatral que no ha sido escrito, pero existe con la misma fuerza en la memoria colectiva.
Tal vez por eso, estos ritos de arraigo popular constituyen desde épocas remotas uno de los elementos culturales que resisten con más fuerza que el embate de los tiempos, gracias a su capacidad para actualizarse incorporando nuevas formas de expresión que los mantienen siempre vigentes. De todas las fiestas son las populares aquellas que, a diferencia de las impuestas por instituciones, son realizadas por la participación libre y espontánea de los individuos, las que mejor van a reflejar el sentido de solidaridad, visión colectiva del mundo, así como el sentido trascendente de existencia de una sociedad.
El valor mayor de estas celebraciones colectivas en su capacidad para romper la monotonía de la vida cotidiana, introducir un sentido extraordinario del transcurrir del tiempo, o invertir y trastocar los valores dominantes. Las fiestas de la tradición popular, ya sean basadas en las risas, la ironía, y el juego (como el Carnaval o Las Locainas) o en principios del recogimiento y la fe (como la Paradura del Niño o las representaciones de la Pasión de Cristo) constituyen un espacio de celebración de la existencia y derrota a la adversidad.
Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/
También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí:https://t.me/
