El Mago de la Niebla: La cofradía del sagrado corazón de Jesús
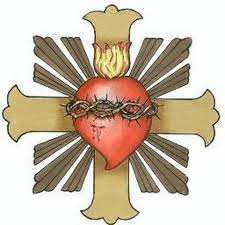
Tras una larga caminata al fin llegábamos a conocer al Hombre del Tisure. Cuando hablábamos de él, en los pasillos de la Universidad de Los Andes, su vida parecía estar más allá de la realidad. Discutíamos tanto sobre sus ocurrencias que ellas eran parte de nuestra cotidianidad. Recordábamos su desplante al presidente, o las bromas hechas a los recién llegados a El Potrero, su hogar de piedra y humo en el misterioso páramo de La Ventana.
Nuestro encuentro con Juan Félix Sánchez fue significativo, gracias a que nuestro nono había sido su amigo. Cuando el nono Daniel nos hablaba de él algo lo conmocionaba y quedaba alterado por semanas murmurando sus recuerdos. No entendíamos por qué siempre terminaba esas conversas intentando golpearnos con su bastón, mientras con su carrasposa voz pedía que dejáramos al pasado y a él tranquilo.
Una de las últimas veces que conversamos sobre el Hombre del Tisure, el nono Daniel habló de la Sociedad del Corazón de Jesús, fundada por el cura de San Rafael de Mucuchíes José Paredes, en esa cofradía se conocieron.
Los jóvenes del pueblo y de caseríos cercanos se reunían en la casa del cura a planear la celebración del Santo Corazón de Jesús, que tenía lugar un viernes de cada mes de junio. Ese día amanecían en misa uniformados de blancos sayales y entre sus manos mantenían en alto el estandarte con la imagen de Cristo con un corazón sangrante devorado por el fuego rodeado por una corona de espinas, y con iconos bordados sobre ligeras telas. Salían en procesión con estas imágenes sacras por las callejuelas de tierra y piedra del pueblo, tras haberse confesado y renovar los votos al Sagrado Corazón de Jesús.
El padre Paredes era muy curioso y no sólo le preocupaban las historias de Jesús sino la de santos, ermitaños y demonios. Por eso, además de leerles de manera apasionada páginas de la vida de Jesús de Renán, también les daba a conocer curiosas historias y leyendas.

Así conocieron los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, la vida y mística de Santa Teresa cuando fue herida por el santo arrobamiento, los inquietantes evangelios de María Magdalena, la palabra como poder divino y los insondables secretos del gnosticismo.
El más interesado en estos temas era Juan con su insaciable curiosidad, no le daba descanso al padre al finalizar las lecturas y conversar sobre estos temas. En más de una ocasión hizo que las reuniones de la cofradía se extendieran hasta la medianoche y sólo acababan debido a los bostezos de sus compañeros, quienes ignoraban que no hacía estas preguntas por malcriadez, sino porque sentía que estos relatos ahondaban los abismos que se abrían en su alma y buscaba respuestas que acallaran estas inquietudes.
Las palabras del padre, cuando hablaba de los caminos para llegar a Dios, eran fisuras de luz en el mundo de tinieblas en que vivía ahogado y le permitían vislumbrar un camino de esperanza al robustecer su fe. Él vivía sin centro que le sirviera de anclaje a su vida y, por esta razón, se encontraba a la búsqueda de revelaciones que adormecieran la angustia que lo devoraba cuando hurgaba dentro sí buscando respuestas a las dudas que hacían escapar su sosiego.
Su vida, hasta los cuarenta años, había sido una atormentada errancia. Las historias de los santos como las de San Antonio, entre estáticas desgarraduras y desértica soledad, emponzoñada por demoníacas tentaciones entre hirientes granos de arena y silbantes corrientes de viento, le enseñaron cómo la fe puede mover montañas. Se enfrentaba en estas narraciones a misterios que le hablaban de un sentido que no poseía y que deseaba tener. Cuando reflexionaba sobre el martirio de Cristo muchas dudas se agolpaban en su mente, ¿qué pensaría Cristo cuando caminaba hacia el martirio?, ¿qué dudas lo dominaban?, ¿sentía su vida desmoronada en ese último recorrido?…
En silencio meditó sobre estas dudas por años. En ocasiones, las evadía a través de diversiones que lo llevaban a un feliz olvido de sí; una de ellas era escapar en secreto a los bailes de los caseríos cercanos, pues le encantaba sentir la emoción de la libertad ganada al huir de casa por la pequeña ventana de su cuarto para cantar y bailar. Pero ¡ay, si el Taita llegara a saberlo! Todos los vecinos, a sabiendas del mal humor de Benigno, eran sus cómplices en esas divertidas escapadas.
El ritual familiar lo ahogaba, pues no tenía raigambre en él, era como si estuviera desligado de ese mundo. Muchas veces deseó sentir la seguridad y fe que mostraban sus padres. Vicenta, su madre, era devota de la Virgen de Coromoto. Benigno era menos piadoso de la Virgen debido a su carácter extrovertido, pero era supersticiosamente creyente del poder de San Rafael y de San Judas Tadeo.
La religiosidad que se transpiraba en su hogar le provocaba inquietud, ni la comprendía ni la sentía; a pesar de esto acostumbraba a entrar a hurtadillas a mirar el viejo altar de madera colgado en la pared de tapia del cuarto de sus padres; buscaba respuestas a sus dudas en las escenas de los retablos, pero no las encontraba.
Intentaba leer los gestos y expresiones de las imágenes sacras, pero no le transmitían ninguna emoción, ni siquiera los ángeles que cuidaban el pesebre donde María abraza a su divino hijo, sus regordetes rostros eran inexpresivos, parecían seres artificiales, no emanaban amor ni vitalidad.
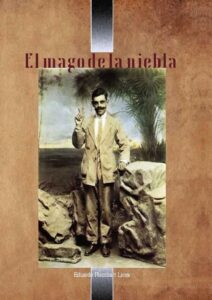
La escena del nacimiento del Niño Jesús estaba junto a la del Mesías parado sobre la cumbre de una rocosa montaña con el pelo de color trigo y los ojos del color de las hojas de frailejón, rodeado de multitudes. Le costaba creer en alguien que no tenía la piel cobriza y los ojos terrosos como él.
Las imágenes sagradas estaban cubiertas de ocres y negros debido al humo de las velas y velones que hacía arder su madre a los santos del altar; dentro del sagrario había un Jesús de yeso crucificado que no coincidía con la manera como Juan se imaginaba al Cristo en ese momento.
A uno de sus lados se hallaba una estampa de papel gastada por el tiempo, colgada de la pared y enmarcada en un resquebrajado vidrio que representaba a la Virgen María sosteniendo el inerte cuerpo de su hijo; del otro lado había un San Rafael tallado en cedro por un famoso rezandero de Mérida, el cuerpo era desproporcionado pero se veía pleno de vitalidad. El taita Benigno llevaba siempre una imagen de San Benito del Monte Tabor y de San Judas en el escapulario que colgaba de su cuello para protegerse del mal.
Vicenta oraba varias veces al día. En los momentos menos esperados se encerraba a rezar arrodillada frente al altar. Juan acostumbraba a seguirla sin que se diera cuenta, fisgoneándola a través de la cerradura del cuarto. Veía el rostro de su madre gastado y surcado por la dura vida que llevaba. Cuando rezaba, su piel se veía sacudida por pequeños espasmos, su boca sonreía y su mirada brillaba. ¿Por qué se transformaba Vicenta de esa manera?, ¿cómo lograba la paz interior que emanaba de su rostro?, se preguntaba una y otra vez: ¿cómo haría él para evadir los torbellinos de la vida como Vicenta?
Pareciera que para su madre la realidad estaba apoyada en otra realidad que él no percibía, sólo pudo comprender esa dimensión de la vida muchos años después. El día a día de Vicenta era duro, lleno de trabajo y temores. Benigno era un hombre rudo y siempre presto a la cólera. Tanto, que sus arranques de furia aún son recordados en San Rafael de Mucuchíes.
Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/DcvTVzIIlZR8vPrj4kfwXb
También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/diarioprimicia
